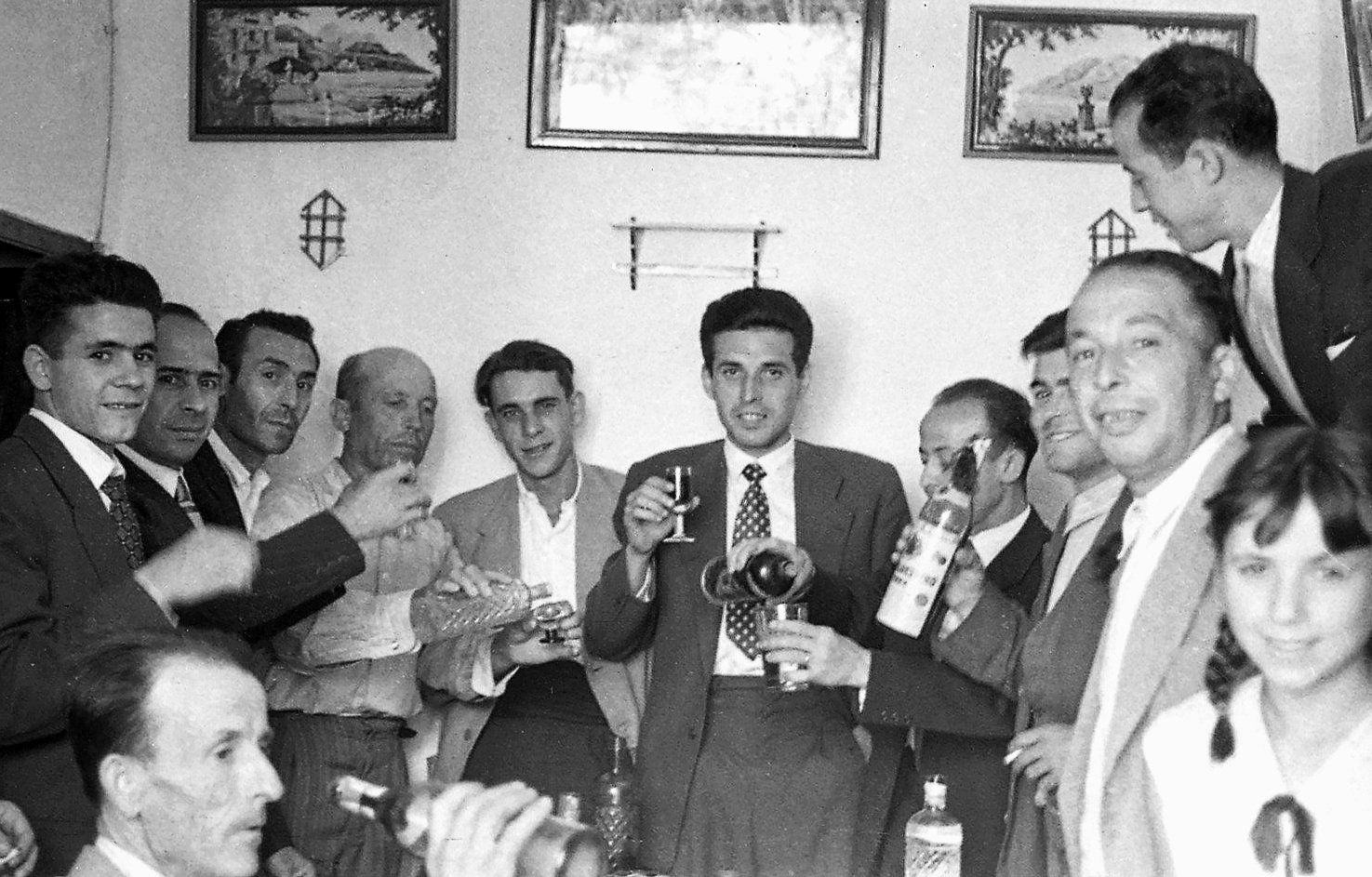
Viñas, lagares y bodegas.
20/10/24
Texto: Fernando Campuzano Domínguez
Fotografías: Mario Sánchez Román (195?) y Fernando Periñán (2024)Grazalema. La viña y su cultivo.
El mes de septiembre es el mes por antonomasia de la vendimia de la uva y la elaboración del mosto que será el futuro vino en las poblaciones de la Sierra de Grazalema (Cádiz).
Desde una época muy antigua el cultivo de la vid era conocido por estos lugares y esa tradición se ha sabido conservar por esta comarca y las adyacentes.
En época Nazarí existían viñas por toda la Serranía de Ronda. Tras la toma de esta por los Reyes Católolicos en 1485 se realizan repartos de caballerías de tierra y aranzadas de viñas que cultivaba la población musulmana (1).
Hacia el 1501, después se la sublevación morisca en toda la Serranía de Ronda llegan nuevos repobladores traídos por el Duque de Arcos a las Siete Villas Hermanas (Grazalema, Villaluenga, Benaocaz, Ubrique, Aznalmara, Archite y Cardela). Y así nos describen las especiales dificultades que tenía este cultivo:
“... y en lo de las viñas de en Villaluenga y en Grazalema está declarado la parte que cupo a cada uno cuanta es porque hubo disposición en las unas para lo poder hacer y en los otros lugares no sé declaró porque no hubo disposición de causa de las peñascares e arroyos e cascales que hay en las dichas viñas [...]“ (Sic.) (2).
Origen
1. Acién Almansa, M : Ronda y su Serranía en los tiempos de los Reyes Católicos. Universidad de Málaga. Málaga. 1979. Pág. 102, 195, 206, 211, 231, 235.2. Sigler Silvera, Fernando y Carrasco Soto, Juan (Coordinadores): Frontera, repoblación y patrimonio mancomunado en Andalucía. Las Siete Villas Hermanas.1502 - 2002. E. Tréveris. Ubrique. 2002. Pág. 102.Aún quedan numerosos bancales entorno a Grazalema en las zonas donde se cultivaron viñas. Fernando Periñán (2024)Las viñas y Grazalema según el catastro de ensenada.
En dicho catastro (3) encontramos varias características que se han mantenido al menos hasta la fecha actual:
La primera de ellas es el minifundismo de las parcelas que domina el mundo vinícola de Grazalema. Existen 515 dueños de viñas y solo 63 poseen más de una fanega (algo menos de media hectárea). Solo un propietario posee 9,6 fanegas. La superficie cultivada es de 600 fanegas y representan el 16,28% del total cultivado en la villa de Grazalema y menos de un 8% de la producción agrícola. (Ensenada. Pág. 26 y 27).
La segunda es su producción dirigida al mercado local y autoconsumo, tanto en vino como en uva de mesa o destilados. (Ensenada. Pág. 28).
“... en esta villa no ai persona alguna ni cosechero que trate en comprar uba ni mosto para hacer reventa en vino, y que, de el que coje cada cosechero, acostumbran bender por menor en sus casas algunas porciones, [...] por utilidad de la venta que se haga de por menor, se puede regular dos reales de vellón en cada arroba de vino...“ (Ensenada. Pág.112).
También es importante señalar, como tercer rasgo de esta actividad, la gran dificultad del laboreo de los bancales de viñas encaramadas en la misma áspera sierra y estribaciones, ya descritas anteriormente (2) y ahora de nuevo ratificadas por Madoz:
“El término, en su mayor parte es montuoso, entrecortado de sierra y pedregoso, y ciertamente nada produciría sin la constante laboriosidad de sus vecinos que de continuo la trabajan y mejoran...” (4).
Por tanto, tenemos multitud de propietarios con parcelas minúsculas y de dificultosa explotación cuya producción no va enfocada al comercio exterior y que esta actividad es secundaria o complementaria de la principal que tienen sus habitantes: la fabricación de paños.
Ensenada nos cita los mejores lugares o pagos de viñas que existían en Grazalema: Loma del Tejar, La Umbría, El Fresnillo, La Sabina, El Castillejo, La Sigarra, Prado del Rey, etc. (Ensenada. Pág. 28). Cita 35 bodegas, la superficie y producción de viñas:
“Y de tierra de viña y de buena calidad, trescientas y cincuenta fanegas, y de mediana, ciento, y de mala, ciento y cincuenta”.
“... y cada fanega de tierra puesta de viña de buena calidad podría producir quarenta arrobas de vino; la mediana, veinticinco, y la mala, díez”.
Así mismo, precisa su rentabilidad:
“... el valor que tiene [...] regulado por un quinquenio y un año por otro es [...] seis reales, (arroba) la del vino” ( Ensenada. Pág. 76 y 77).
Para finales de este siglo, 1792, tenemos el resumen de un artículo de el Correo Mercantil de España y las Indias (nº 5, lunes, 19 de Noviembre de 1792), recogido por Del Arco, donde nos dice que el viñedo sigue su expansión y el comercio de vinos es a nivel local. Entendemos que la población ha crecido a 7383 en 1787, al igual que la superficie cultivada de viñedo. Así, nos resume el autor la Grazalema vinícola a finales del siglo XVIII:
“... Pero en su defecto se han plantado algunos olivares y muchos viñedos, cuyos vinos son tan buenos que los inteligentes les dan preferencia a los mejores de España. Se comercia poco con ellos porque apenas bastan para el consumo del pueblo; pero si los inmensos plantíos se pudieran emprender en las tierras comunes, no encontrarán una obstinada resistencia de parte de algunos ganaderos, bastaría el comercio de vinos y las cosechas de aceite para hacer feliz a la villa”
No olvidemos que las Desamortizaciones tanto eclesiásticas como de entes locales, no se producen hasta el s. XIX ya entrado. Es por tanto un momento de aumento de población, de consumo y de superficie de vinos. (5).
s. XVIII
3. Editores: Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y Ediciones Tabapress (Grupo Tabaquera): Grazalema 1752. Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada. Ed. Alcabala del Viento. Madrid. 1996.4. Madoz, P : Diccionario…. Pág. 225 y 226.5. Sánchez Del Arco Y Chezo: Grazalema. Edición, estudio introductorio, transcripción del manuscrito original y notas de Siles Guerrero, F. Ed. La Serranía. Alcalá del Valle. 2001.Gavala y Laborde referencia en su Mapa de la Serranía de Grazalema zonas de viñas y bodegas.
Descripción Geológica y Geográfica de la Sierra de Grazalema. (1917)Grazalema y el siglo XIX: Los Terrajos y Las Beguetas (Sic).
La misma tendencia proseguirá en esta primera mitad del S. XIX si atendemos a la referencias que Sebastián Miñano recoge en su Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, tomo IV, Madrid, Imprenta de Pierart-Peralta, 1826, p.363 cuando nos dice:
“Producen leña, ganados, vinos, pocos granos y aceite, escelentes frutas ”.
Sin especificar mucho más. (Del Arco. Pág. 35). Si tomamos a Madoz (Págs. 225 y 226) al describir Grazalema y el río Guadalete nos informa:
“...en tres pagos de vino se recolecta uva con la que se hace mucho vino”.
No se citan los lugares, aunque más adelante, al hablar del Guadalete hace referencia a la cantidad de viñedos que existen en “La Rivera” (sic.):
“... y los del arroyo Gaidovar que se forma de los nacimientos del Agua Fría, Piletas, Torrecilla y otros, los cuales riegan muchas tierras y viñedos”.
Los otros lugares bien podrían ser algunos citados antes por Ensenada como El Fresnillo, a los que podrían añadirse Los Terrajos y Las Beguetas (Sic).
Los Terrajos es actualmente el viñedo más grande que queda. Este lugar fue repartido entre “los patriotas” que luchan contra los franceses como premio a sus servicios en la Guerra de la Independencia. Todavía conserva su fisonomía de pequeñas parcelas y fueron repartidas por sorteo durante el Trienio liberal (1820-1823) en un total de 120 fanegas (6).
De Las Veguetas tenemos una referencia muy precisa que nos indica el uso que tenía este lugar en 1821, por un Cabildo General de las Cuatro Villas celebrado en Villaluenga y dentro del contexto de desmantelamiento del Antiguo Régimen que conllevaba la división de los montes comunes y deslindes de términos municipales de estas localidades. En este cabildo los regidores de Grazalema plantean la cuestión de modificar el proyecto entre el Puerto de las Cruces (encima de Peñaloja, dirección Villaluenga) y el paraje de Las Veguetas:
”... porque podría causar un notorio perjuicio a las viñas y un grave quebranto al ganado“.
El cabildo accede y disponía que esta cañada debía discurrir por el lugar:
“... que mejor convenga a la comodidad de la ganadería [...] con el menor perjuicio posible a los dueños de las viñas” (7).
En Madoz, se citan y describen de esta manera los lagares existentes:
”... por todo este término, se ven diseminados unos 30 lagares, cuyos edificios más bien ofrecen la idea de una bonita quinta o casa de recreo que no el de establecimientos de especulación”. (Madoz. Pág. 226).
Para la segunda mitad del s. XIX mucho va a cambiar la situación, sobre todo a finales del siglo, motivado por dos causas: Una de ellas es la situación económica de la Industria de la lana, motor de Grazalema, que va decayendo y con ella arrastra a un descenso de la población. Y la otra fue la terrible plaga de filoxera que acabó con los minifundios y bancales de viñas.
Pitt-Rivers lo constata con estas tristes palabras
“Muchas laderas están aterrazadas, anteriormente estaban plantadas de vides y el vino de Grazalema gozaba de buena reputación. Pero la filoxera destruyó los cultivos y muchas de estas tierras fueron replantadas de olivos o se dejaron otra vez como terreno de pasto.” ( Pitt-Rivers. Pág. 69).
Antes de la llegada de la filoxera en 1893 a nuestra comarca, el vino de Grazalema brilló en la Exposición Marítima Nacional de Cádiz de 1887 (Del Arco. Pág. 140) gracias a:
“vinos exhibidos por D. Mariano Ruiz Durán. Eran de dos clases: vino blanco seco, vino blanco dulce”.
Si la extensión de viñas para el Catastro de Ensenada arrojaba una cifra de 600 fanegas, estas se mantienen en cifras parecidas por las décadas de 1870-1890, en torno a 263 hectáreas. (Del Arco. Pág. 125 ). Prácticamente se ha mantenido su superficie, pero el panorama cambiará radicalmente cuando aparezca la temible plaga de la filoxera, que arrasará las vides y transformará su superficie en nuevos plantíos de olivares, como los de La Ribera del Gaidovar (Pitt-Rivers. Pág. 69).
s.XIX
6. Pitt-Rivers, J.: Un pueblo de la Sierra: Grazalema. Pág. 75. Ed. Alianza Editorial. Madrid. 1989, 1994.7. Sigler Silvera, F. y Carrasco Soto J. (Coordinadores): Frontera y repoblación señorial y patrimonio mancomunado en Andalucia. Las Siete Villas de la Serranía de Villaluenga. 1502-2002. Fundación de las Siete Villas, 2002. Ed. Tréveris. Ubrique. 2002. Pág. 168.



